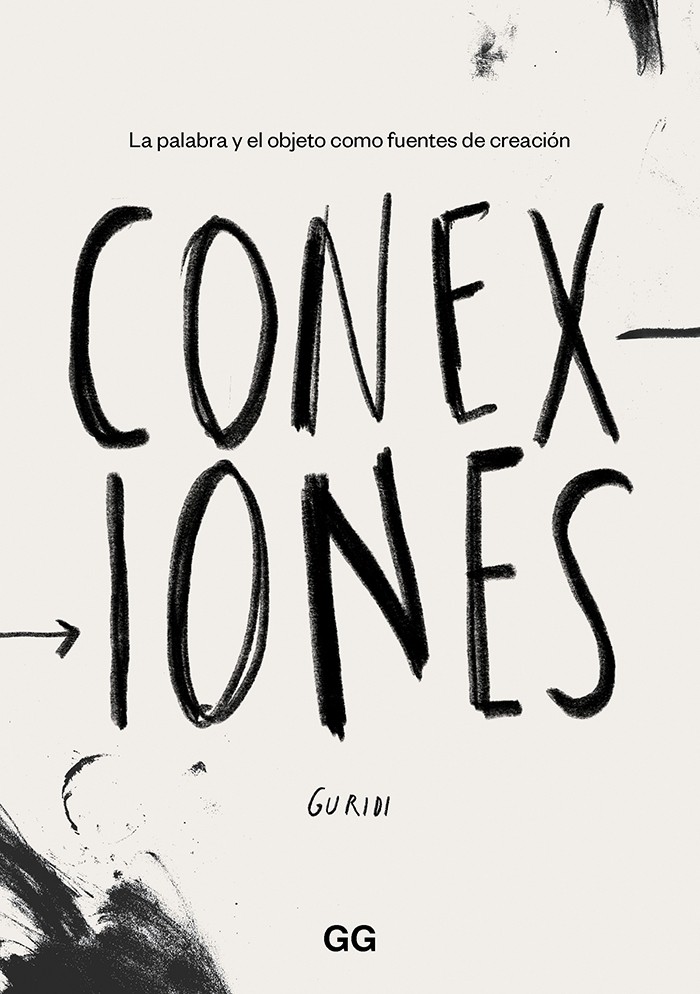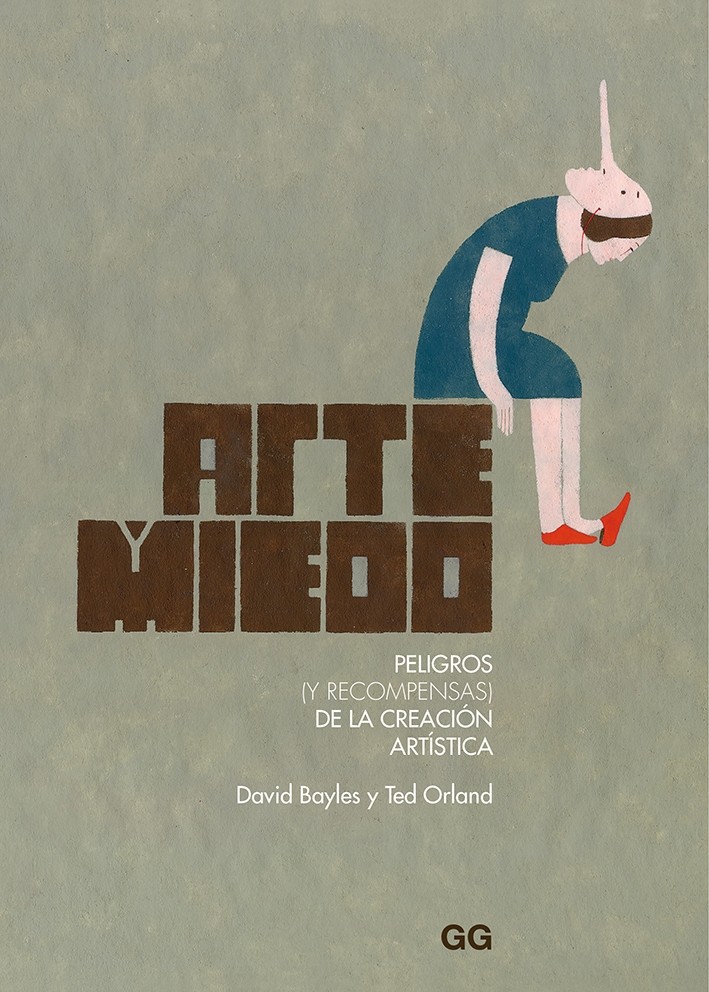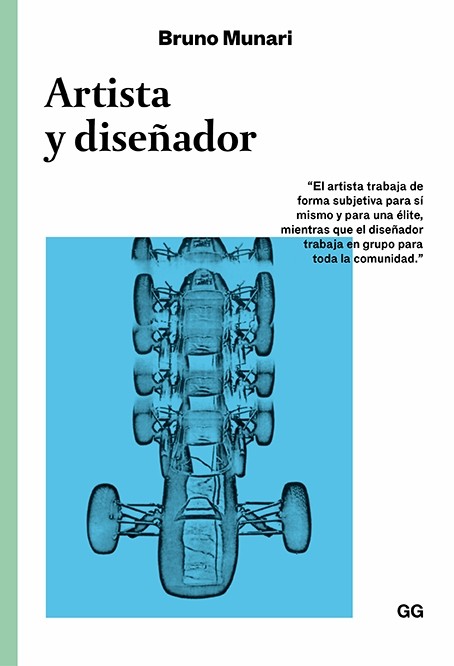- Descripción
-
Descripción
Detalles
Desde Rodney, el cangrejo ermitaño que habita en una bola de cristal, hasta el Palacio de Cristal de la era victoriana, Celeste Olalquiaga nos ofrece una reflexión sobre el kitsch, sus orígenes y el modo como afronta los conflictos entre lo real y lo artificial, la tradición y la modernidad, o sobre la nostalgia y la melancolía. La autora rastrea el kitsch en sus inicios, a mediados de 1800, y lo define como una sensibilidad ante la pérdida. Se trata de un anhelo por objetos que ayuden a capturar de nuevo el pasado y resalta el hecho de que dichos objetos responden a una necesidad humana profundamente arraigada: la búsqueda de un significado y una conexión con la naturaleza. El reino artificial esclarece de manera fascinante este aspecto de nuestra cultura, en un intento de recuperar todo aquello que la industrialización se llevó para siempre.
- Índice de contenidos
-
Índice de contenidos
Índice de contenidos:
Rodney y yo
La intoxicación de la modernidad
El Palacio de Cristal
Joyería vegetal y océanos de salón
Esferas de ensueño
El souvenir
Los escombros del aura
Polvo
El viaje de la vida: la infancia
El mundo bajo las aguas
Alegoría y pérdida
Melancholia artificialis
Arquitectura oceánica
La topografía del inconsciente
El hombre amoblado
Una tumba viviente
Costumbres ermitañas
El órgano de la maravilla
Naturaleza petrificada
El eslabón perdido
Falsas sirenas
La copia
El salón moribundo
Memoria mítica
Rodney y la muerte
Índice alfabético - Lee un fragmento
-
Lee un fragmento
Texto del primer capítulo:
'Rodney y Yo
Les presento a Rodney, el rey de los cangrejos ermitaños. Desde la distante proximidad de su prisión en una bola de vidrio, Rodney me devuelve la mirada con silenciosa intensidad. Condenado a ser mío por tanto tiempo como yo lo desee, acaso encuentre dentro de los frágiles límites de su cuerpo crustáceo algo de perdón para el vehemente deseo humano que me impele a amar su muerte, ese estado permanente de suspensión que enciende en mi corazón el goce ilimitado del reconocimiento. Cuando contemplo las minúsculas pupilas de Rodney (mis amigos afirman que esos ojos no pueden ser reales, pero brillan como alfileres de plata), penetro en un mundo de lejanías: recuerdos vagamente familiares me atraen con la magia de esas olas que con frecuencia la gente oye resonar en la inmensa espiral abierta de las caracolas marinas, las mismas que en otros tiempos proporcionaran la púrpura que teñía las ropas imperiales. Hechizada, penetro en un tiempo más allá de la memoria, un lugar que permanece inmóvil, inmenso y resplandeciente, en un rincón remoto de mi espíritu.
Mi primer encuentro con Rodney tuvo lugar en San Francisco, en una de esas pensiones tipo bed-and-breakfast, situada en una vieja mansión victoriana, cuyas habitaciones habían sido caprichosamente decoradas y bautizadas en recuerdo de algún famoso cliente de inicios del siglo XX: habitación Isadora Duncan, habitación Enrico Caruso, suite Luisa Tetrazzini. Tras dormir una noche en cada una, acabé por encontrarme en un aposento blanco oculto en lo remoto de una de las torres y repleto de objetos marítimos. Mucho más pequeño que los demás, este dormitorio, un auténtico salón en el cielo, irradiaba una suave luz rosada y parecía suspendido en el aire. Diminuta fragata navegando feliz por encima del océano urbano, la habitación Jack London hubiera podido henchir las velas de sus delicadas cortinas de muselina y alejarse volando del Chateau Tívoli, cargada con su tesoro marino de ramas coralinas, esponjas secas, gorra de capitán, fotografías de barcos, ancla oxidada y, al lado de la cama, Rodney. La circularidad de este mundo cerrado en sí mismo me proporcionó una protección singular, la posibilidad de volver a una intimidad a la vez ajena y profundamente mía, un lugar donde objetos y atmósfera se convertían en la continuación de un estático paisaje interior. Había hallado una decoración privada para mis sentimientos, los cuales se manifestaban de las formas más palpables, como si hubiera entrado en un desván sumido hace largo tiempo en el olvido.
La condición impasible de Rodney es un umbral abierto, un zaguán donde coinciden la vida y la muerte, ambas dando un paso atrás para despejarle a la otra el camino, sin inquietarse por una prioridad que sólo puede ser momentánea en un destino profundamente entrelazado. Cuando contemplo fijamente a Rodney, atrapado en su palacio de hielo como si el mar se hubiera congelado repentinamente, envolviendo su diminuta vida en un compacto globo vítreo similar a la visión nebulosa y opalescente de una bola mágica de gitana, siento que mi corazón rompe a llorar, deseando quizá que la calidez del torrente de mis lágrimas pueda disolver esa prisión. Enterrado vivo, Rodney nunca volverá a conocer el gradual desenvolverse de los acontecimientos, la expectativa que se genera cuando uno está acostumbrado a contemplar cómo las cosas se siguen unas a otras. El tiempo es para este cangrejo ermitaño una dimensión estática en la que no existe posibilidad ni de fuga, ni de cambio; tan sólo una sumisión resignada, la rendición completa a un momento único e infinito que él ocupa completamente solo.
El ritmo temporal de Rodney es aquél de las cosas que permanecen sumidas en un sueño profundo hasta que son redescubiertas, devueltas a la vida en la gloriosa intensidad del asombro, una experiencia en la que objetos y acontecimientos son capaces de florecer de nuevo, cual bellas durmientes cuya radiante juventud no ha hecho sino enriquecerse durante el largo período en que permanecieron latentes. Parece como si el sueño diera a tales cosas una profundidad serena, imposible de alcanzar en medio del oprimente estruendo de un tiempo continuo e ininterrumpido. Como si la suspensión en el limbo, en lugar de ser algo vacío y confuso, llevara el sello de una duración peculiar, duración que no se mide por la acumulación productiva de días o años, sino, más bien, por la sutil persistencia de una inflexible anacronicidad, por la estoica negativa de las cosas a desaparecer aun cuando su utilidad ha sido agotada.
Las horas perdidas de los viajeros del tiempo -aquéllos que vagan continuamente a través de los espacios ilimitados de la distracción- están compuestas por recuerdos preciados que, de un modo u otro, se desviaron y, milagrosamente, han regresado, aunque no sea más que para decirnos su adiós permanente. Quienes sueñan despiertos no conocen en realidad el tiempo perdido, sino únicamente los intervalos activos entre una fantasía y la siguiente, treguas fecundas durante las cuales los recuerdos ceden la primacía a una acción directa que, sin embargo, rastrea secretamente el paisaje del presente, buscando las mechas de fuegos invisibles. Tales incendios actúan como esas repentinas llamaradas que invaden a los buques mientras se deslizan inocentemente sobre un mar plano: consumidos por el fuego, su viaje concluye abruptamente, sus cascos destrozados arrastrándolos a una profundidad que todo lo consume, donde iniciarán una nueva existencia, convertidos en restos de naufragios.
Trocados en tesoros sumergidos, las que fueran otrora boyantes naves yacen ahora ancladas en el fondo del océano como fantásticas esculturas en un inmenso jardín submarino. Humilladas, empiezan una nueva y sedentaria existencia: su fisonomía entera comienza a metamorfosearse, fundiéndose con los tonos y texturas del entorno marino, de la misma manera que recuerdos ambulantes y fantasías ociosas se ajustan con pausa y sosiego al irregular panorama de nuestra mente. Entrados de contrabando en el ondulante desierto oceánico, estos buques zozobrados se desarrollan y despliegan cual madréporas, a partir de los cadáveres abandonados de efímeras criaturas: sus cuerpos se amontonan unos sobre otros, al igual que las chimeneas minerales de los arrecifes coralinos crecen y crecen con cada vida descartada.
A veces, estos palacios marinos se alzan por encima de las olas, como si retaran al sol a filtrarse por sus laberínticas grietas. Sin embargo, lo más frecuente es que permanezcan encerrados en la reclusión de su universo aislado, en compañía de los bancos de peces coloridos que se deslizan junto a ellos, así como también de fortuitos buceadores que arrancan de su cuerpo fragmentos enteros, los cuales pasan a ser residuos de una existencia basada en algo que ya no es, pero que como recuerdo nunca cesará de existir. Asimismo, nuestras memorias yacen con frecuencia pacíficamente secuestradas en los pliegues más recónditos de la mente, aguardando pacientemente el momento en el que serán despertadas de su trance para volar de nuevo en alas de la fantasía. Y, a pesar de todas las transformaciones que se han acumulado sobre ellas, haciéndolas irreconocibles para un observador inocente, lo mejor de su naufragada carga permanece intacto, listo para ser recuperado o saqueado; listo, en fin, para volver a resucitar.
El destino de las naves y de los pensamientos es muy parecido: confiados, se lanzan a navegar por territorios desconocidos, intentando llegar a su meta siguiendo una línea lo más recta posible. Sin embargo, una vez sobre las olas, empeñados en su viaje, se encuentran asediados por hechos sorprendentes: pesadillas de monstruos marinos, tormentas imposibles de pronosticar, olas gigantes que los voltean inmisericordes y engullen con frecuencia sus frágiles cuerpos sin previo aviso. Escasos son los barcos y los pensamientos que, tras haberse aventurado por aguas ignotas -e incluso a veces por aguas bien conocidas- emergen intactos de la arriesgada experiencia. El lecho del mar está repleto de restos de atrevidas naves, al igual que la mente humana no es a veces sino un cementerio de osados pensamientos que extraviaron su camino. Sin embargo, estos pensamientos ocasionales, estos naufragios lejanos, están llenos de tesoros ocultos y misterios olvidados. En ellos se puede encontrar una plenitud que no tiene igual: una vida nueva que, pese a su inmovilidad, transforma abruptamente todo aquello que toca, cargando el presente con el peso inevitable de las cosas pasadas.
Esta milagrosa palingénesis o regeneración, esta aparente resurrección de entre los muertos, es lo que un encuentro casual con objetos perdidos puede hacer estallar en nuestros corazones, esos órganos bivalvos en cuyo claustral interior se van depositando las experiencias, al igual que se depositan entre las valvas de las ostras granitos de arena o pequeños parásitos. Estos audaces intrusos van siendo luego envueltos lentamente por los fluidos vitales de sus receptores -en un caso, nácar; en el otro, emociones- hasta que se produce una perla suave y resplandeciente, una amalgama única de interior y exterior cuyo nacimiento celebra la fusión de lo fijo y lo fluido, lo aislado y lo continuo, lo rechazado y lo espléndido: tales son los auténticos frutos del fondo del mar. Estas magníficas creaciones son aquello que nos conecta con nuestra naturaleza más profunda, como si para llegar allí hubiéramos tenido que viajar por una carretera larga y tortuosa, pavimentada con el tiempo, repleta de desvíos, sembrada de las más exquisitas delicias y los dolores más agudos; todo ello con la finalidad de hacernos comprender que solamente en ese tránsito, sólo en el precario equilibrio entre la suspensión de lo permanente y la implacabilidad del cambio, entre la soledad angustiosa y la comunión sin fronteras, se esconde el secreto de todas las criaturas y de todas las cosas.
Los ojos de Rodney me enfocan intensamente al momento mismo en que mi castillo en el aire estalla como una burbuja; inmóvil tras este viaje caleidoscópico, regreso a la tierra en medio del mortecino resplandor de la puesta del sol. De pronto, la habitación Jack London regresa a la vida entre los sonidos del final de la tarde, los cuales van haciendo su correspondiente aparición mientras el halo rojizo del atardecer cede el paso a una pálida penumbra. Ha llegado ese momento del día en el que la luz y la oscuridad intercambian su lugar, aunque ninguna se ha instalado del todo; los últimos rayos solares se desvanecen poco a poco, aferrándose a unas nubes cuya extraña formación es más evidente que nunca; el crepúsculo cae suavemente, difuminando los nítidos contornos de objetos y personas. Todo parece desaparecer en esta media luz, y por mucha incandescencia eléctrica que haya, no podremos salvar el incierto abismo que separa el día de la noche; no hay ojo humano capaz de captar la policromática variedad del cambio de guardia en los cielos: las alteraciones son tan sutiles que parecieran producirse con cada parpadeo.
Mirando de soslayo, extiendo mi brazo para alcanzar a Rodney. Resistiéndome a abandonar el ensueño, aprieto mi rostro contra la transparente burbuja que lo encierra, confiando en que este gesto me lo mantendrá cerca unos segundos más. Pero ya he vuelto de la fantasía y el hechizo se ha roto. Suenan de lejos el llanto de un niño y la tierna reprimenda de su madre, haciéndome recordar que me encuentro en una cama alquilada en una ciudad desconocida, a miles de kilómetros de mi hogar y mucho más lejos aún de la niña que, por un momento, volvió a existir en la efímera vida de las quimeras.'
Copyright del texto: sus autores
Copyright de la edición: Editorial Gustavo Gili SL